Hay en mí un impulso testarudo y medio inconsciente por regresar a “la normalidad”. No logro calificarlo: egoísta, ingenuo, cobarde, francamente ridículo, malcriado. Es una disposición carente de sentido a pensar que mañana, mañana sí estará todo más tranquilo y poco a poco vamos a retomar desde donde nos quedamos.
Donde nos quedamos es un punto indeterminado: la tierra que se expulsa a sí misma una y otra y otra vez; la tierra que se sacude a sí misma, y se sopla, y se llueve, y se desborda de agua por todas partes. Donde nos quedamos es nueve días antes, o quince, o el mes de julio al otro lado del mar, o dos años antes cuando hicimos las maletas, o nueve años antes, o ayer.
Ayer vinieron los del gas. Tenemos tres fugas. Dicen que no son por el temblor, que han estado ahí, desde siempre, como el olor de la carne al pastor en las esquinas, como el pregón de los tamales oaxaqueños, como los aguaceros de agosto. Antes vino la arrendataria para ver el apartamento. Que le aguantáramos, nos dijo. “Los daños son en acabados”, observó. En dos o tres semanas vendrá el señor Rodríguez a reparar las grietas.
Antes tomamos fotos de las grietas, las contabilizamos y armamos un expediente para documentar los daños por mandato de la administración del edificio. Daños es una palabra condenable. Las paredes arañadas, el pequeño trozo desprendido que me mira todas las noches, la línea perfecta que parte en dos el marco de la ventana, en estas circunstancias, no son daños. Son otra cosa.
Antes de ayer, o antes de antes de ayer, salimos a la ciudad. Nos obligamos a ver los parques tomados, los edificios en ruinas. Los hombres y mujeres que se lanzan cubetas de piedra en los edificios en ruinas. Los hombres y mujeres que entregan, recogen, organizan donaciones. Los hombres y mujeres que brindan atención médica en una carpa. Los hombres y mujeres que llevan las mascotas para que sus dueños las recuperen, o para que las adopten nuevos dueños. Los que conectan su móvil en la acera y sostienen un letrero rústico que dice: “SMS gratis”. Los que ponen una silla y otro letrero: “¿Te sientes solo? Te escucho”. Los que rezan. Los que sufren. Los que callan. Los que pueden dormir. Los que no pueden dormir.
Antes de eso pude dormir. Después de días y noches en alerta. Después de los espasmos de puro miedo, incontrolables. Después de la torpeza que deja caer todo de las manos. Después del aturdimiento de no saber qué hacer, de equivocar los pasos para todo. Después de hablar tan aceleradamente como para notarlo. Después de hablar tan lentamente como para notarlo. Después de subir al piso nueve para lavar los tinacos del edificio. Después del vértigo de subir al piso nueve. Cloro, bicarbonato, escobas, vecinas desconocidas. De 32 solo quedaron 6 tinacos. De 32 instalaciones –tuberías, codos, llaves de paso, flotantes– no quedó ninguna. Después de subirme en la silla para alcanzar la ropa, después de organizar las bolsas para donar, después de bajar el peluche de Minion, de hace un año, y meterlo en las bolsas. Después de ir hasta el centro de acopio en el Parque de los Venados y ver las carpas organizadas, ya sin cadenas humanas infinitas. Después de ver que a la izquierda reciben ropa de mujer, a la derecha ropa de hombre, más atrás ropa de bebé, y al otro lado juguetes. Después de decirle al chico insistente que no, que gracias, que ya comí. Después de verlo caminar por el parque y llevar hasta la carpa a la anciana con trenzas que vende flores y ofrecerle de comer. Después de verlo llegar hasta el hombre que, no sé, quizás durmió en una banca, y llevarlo también a la mesa.
Antes de eso vino otro vecino desconocido que vive en el apartamento de arriba. Entró con la mirada perdida y tembloroso. “No bajé”, dijo. “El edificio está bien. Soy ingeniero civil”. Y revisó las grietas y escuchó el hilo de agua que se esconde en las paredes. “En mi casa también se escucha”, dijo. “Ustedes no vivieron el ’85, ¿este lo pasaron aquí? Tiene que haber sido muy duro porque el edificio se mueve mucho y suena muy cabrón”.
Antes de eso fue el insomnio porque iba a volver a sonar la alerta. Ese sonido que ya no viene con risas y memes. Ese sonido que viene con un salto frío en el pecho y unos segundos para agitarnos, salir, bajar las escaleras, dejar todo atrás, sin certidumbre. Cerré los ojos a duras penas a las 4:00 a.m., a la 6:00 a.m. soñé que la alerta sonaba, desperté súbitamente y volví cerrar los ojos. A duras penas. A esa hora todavía no pude quitarme los zapatos. Al ratico, como dicen aquí, sonó la alerta y volamos escaleras abajo por segunda vez en una semana.
Antes de eso vinieron los de la Constructora y nos fuimos a hacer el recorrido con ellos. Ya sabíamos que los daños estructurales se identifican si las grietas están en ángulo de 45 grados aproximadamente, y miden de uno a varios milímetros y hasta un centímetro. Antes hablamos con los muchachos del Poli y otros ingenieros y arquitectos voluntarios. Antes seguimos a cada paso a los de la Delegación. Antes estuvimos con los de Protección Civil. Antes un arquitecto voluntario anduvo todo el edificio, desde el piso 9 hasta los estacionamientos, mientras otros vecinos desconocidos iban marcando con tinta roja cada grieta dentro y fuera de los apartamentos, y otros colocaban las cintas de precaución en las zonas donde pueden desprenderse pedazos de muros. Antes barrimos las áreas comunes, cubiertas por un polvo inusual, como de construcción reciente, y con piedras y restos de algunas paredes. Antes estuvimos en las juntas para organizar el trabajo del edificio. No había agua, ni gas ni electricidad. Casi no había vecinos, porque la mayoría de las familias se fueron.
Antes de eso fuimos al edificio de Candelaria, a unas calles. Nos fuimos al edificio de Candelaria porque estaba viva. La podían rescatar. Era de noche. Llegaron dos muchachos como de prepa. “Queremos ayudar”, dijeron. “No”, respondió el policía. “Ya no hay labores de rescate. Vayan a otro lugar”. Antes la guardia policial nos detuvo en el cordón amarillo. “No pueden pasar. Ya no hay labores de rescate”, dijo. “Sacaron el cuerpo” respondió cuando le preguntamos. “No, ya había muerto”, respondió. Antes fue la rabia y el dolor cuando supimos que era falsa la historia de la niña atrapada en los escombros de una escuela. Antes escuchamos a la hermana que gritaba: “¡No nos vamos hasta que salgas! ¡Aguanta! ¡Ya van por ti!”. Antes hicimos silencio con cada puño que se levantó.
Antes de eso levantamos los puños para conseguir silencio y organizar las cadenas humanas en el albergue y centro de acopio de la Delegación. Algunos orientaban el tráfico: autos, camionetas, bicicletas y motos, personas a pie llegaban con agua, medicinas, cobijas y alimentos. La explanada estaba repleta, las cadenas humanas se multiplicaban. Había niños en las cadenas, había madres con sus bebés, familias enteras. “Vayan si quieren, me quedo acá un rato”, dijo el señor que se bajó del auto. Lo vi de ida y vuelta una y otra vez con cajas de agua sobre los hombros.
Antes eran demasiados queriendo ayudar, con angustia por hacer algo. Lloramos. “Está pesado”, decían las voces, y repetían de eslabón en eslabón de la cadena: “Está pesado, está pesado, está pesado”. Los puños arriba lograban el silencio, las palmas abiertas mandaban a parar la cadena. Pero solo los puños lograban calmar el ajetreo. No porque hiciéramos silencio, en realidad, sino porque todos, cada uno de los que coincidimos en esas cadenas y que ya no nos volveremos a ver, queríamos levantar el puño. Antes habíamos aprendido que ese es un silencio que retumba muy adentro, que en ese puño se aprieta siempre la última esperanza.
Antes de eso estábamos en la casa. La silla en cuestiones de segundos empezó a dar unos salticos en vertical, como si tuviera muelles. Tac tac tac, hizo. Tac tac tac, repitió. Es imposible definir en qué ínfima porción de tiempo pensé que era el edificio vibrando porque pasó un camión de los grandes y supe luego que no, que la silla daba saltos más secos, que la bombilla de mate que me regaló mi amigo Pablo Chile parecía que caminaba sobre la mesa, que el sonido que bajaba no era el del viento que ruge con los aguaceros al lado de la ventana, que los gritos de Any eran la alerta sísmica más eficaz, que la alerta sísmica había empezado y el mareo nos detuvo en la puerta porque a esas alturas todo se movía de un modo frenético. Afuera se oían gritos, vidrios rotos, y adentro el cerebro fabricaba imágenes de pisos que se vienen abajo y van a caer todos sobre nosotros, ya vienen, ya casi. Cuando parecía aflojar abrimos la puerta y las olas de metal y cemento volvieron, nos quedamos frente a las escaleras. “¡Las escaleras no!”, gritó alguien. “Ya va a pasar, ya va a pasar”, dijo otro. Pero no pasaba.
Antes de eso no tenía vértigo y agradecía cuando con la luz roja del semáforo de la esquina regresaba el silencio de la ciudad. Antes de eso dormía. Antes de eso los insomnios eran un privilegio inmerecido. Antes de eso no conocía un país, antes de eso no sentía México como segunda Patria mía, tan duro, tan hondo, tan infinito. Antes de eso agradecía la soledad de la noche, la noche misma, y no contaba las ambulancias o bomberos que pasaban por la avenida. “Va a pasar”, nos dicen. “Con el tiempo va a pasar”, nos dicen otra vez.
Antes es donde nos quedamos, “la normalidad”. “Volveremos a ese punto”, me digo. “Mañana sí, mañana será un poco más tranquilo”, me digo. En dos semanas viene el señor Rodríguez a arreglar las grietas de las paredes. Las miro todos los días a todas horas. “No son daños”, me digo. Eso no son daños. Eso es otra cosa. Sé, sin embargo, que cuando el señor Rodríguez dé los primeros golpes, tumbe el cuadrante del muro, y comience a resanar las costuras de la casa, las rajaduras de estos días se me abrirán todas por dentro.
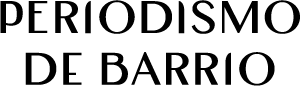

Deje un comentario