En la desembocadura de un callejón de tierra, tapiado al fondo por la noche fría de los cerros, un puñado de niños mexicanos de muy distintas edades entre los dos y los quince años esperan obedientes a que uno de los camiones de la Cruz Roja reparta las cajas de juguetes entre ellos. Algunos parecen dar brincos de desespero en el lugar, atrapados entre su propia excitación por tanta suerte y la timidez que les provoca la presencia de todos estos forajidos que desde hace dos días vienen invadiendo el barrio de San Marcos, municipio Totolapan, al norte del estado de Morelos, y que no se van a marchar hasta pasadas las doce de la madrugada. Me recuerdan ese tipo de felicidad que yo adquiría en los noventa y principio de los dos mil cuando un huracán atacaba el occidente de Cuba y las clases de repente se interrumpían, los padres dejaban de prestarte tanta férrea atención; la realidad, en suma, se alteraba.
Un convoy de dos camiones de la Cruz Roja cargados de víveres y diez autos de voluntarios partió a las cuatro de la tarde de hoy jueves 21 de septiembre desde el Centro de Acopio de la calle Nicolás San Juan en la Colonia del Valle, Ciudad de México. Después de pasar por la plaza principal del municipio Jonacatepec y de que un señor mestizo –pantalón carmelita ancho, camisa azul mezclilla, espejuelos en la punta de la nariz, el pelo hecho una maraña y la cara un agotamiento– dijera que en otros sitios la estaban pasando más feo y que la gente de su pueblo se las sabría arreglar, el convoy enfiló carretera de regreso hacia el norte y no se detuvo hasta la cima del cerro San Marcos, en lo último de la localidad.
Dos estudiantes de segundo año de Derecho en la UNAM, quienes hicieron el recorrido conmigo en un Mazda 3, junto a otro profesor de cine español, comentan que debe haber brujas en San Marcos. ¿Cómo brujas?, pregunto. Sí, brujas, me dicen. Las han visto, comen niños. Además, tienen facultades licantrópicas.
La idea ahora es ir repartiendo los víveres paulatinamente desde el fondo hasta el principio, cuesta abajo, a lo largo de una callejuela estrecha y en penumbras. Los vecinos tienen que agruparse cada quinientos metros en determinadas esquinas del barrio. Un hombre ya mayor envía a dos vecinos suyos, ambos jóvenes, para que rieguen la voz. Que se agrupen en casa de Boni, que se agrupen en casa de don Ventura. Los muchachos corren tanto como pueden y se agarran los cascos con una mano.
A la derecha hay campos de cultivo. A la izquierda hay un despeñadero, y en distintos niveles de esa escalera de tierra se amontonan casuchas maltrechas que penden de un suspiro, con un pie en el abismo. Las construcciones son mayoritariamente de adobe, bajas y deformes, color ocre. Hay un par de bardas en el suelo, y algunas personas se quedaron sin techo tras el sismo de la una y catorce de la tarde del martes 19 de septiembre, pero la pobreza en este pueblo es estructural. Los recorre una especie de temblor silencioso, incorporado, que gotea. Viviendo como viven, en una grieta del tejido social, el terremoto no ha hundido a San Marcos hasta un fondo demasiado lejos del que ya estaban. Son víctimas desde antes de cualquier desastre natural. Incluso el desastre los ubica en el mapa.
Sentado en su moto negra BMW, el jefe de los miembros de la Cruz Roja, un hombre alto, calvo, alrededor de cuarenta, maneja con soltura el arte de conversar con los damnificados. Es recio, no abusivo; afable, no dramático. Les dice que sean honestos, y que los padres e hijos, o esposas y maridos, o hermanos y hermanas no pueden pasar a recoger las donaciones como si fuesen familias separadas, que tiene que alcanzar para todos, aunque no parece que tal cosa sea posible. Este no es un pueblo que se arregle con dos camiones de víveres de la Cruz Roja. Les dice también que va a marcar a cada uno con plumón y que en cuanto reciban la ayuda se marchen para que despejen el lugar y faciliten el trabajo. Todos asienten en silencio, diminutos, tullidos, casi que parecen salir de la tierra, recortados contra el frío de la noche mexicana; un pasaje esquizoide y tardío del muralismo, el pueblo definitivamente derrotado.
Las cajas se clasifican en despensa normal, despensa para niños, despensa para adulto mayor, kit para bebés, botellones de agua, medicamentos, juguetes, cobijas. Después de tres horas de distribución, los ánimos se relajan un tanto. Veo a una señora que toma una caja, se la pasa a su nieta, merodea un rato y luego, cuando preguntan si falta alguien, vuelve a ponerse en fila. ¿Quién es el que va a reprochárselo? Una madre joven –dieciocho, diecinueve– trae a su bebé envuelto en una toalla rosa. No puede cargar la bolsa de pañales que le corresponde, pero tampoco me deja ayudarla. El marido espera detrás, un hombrecillo azorado metido dentro de una camisa de cuadros que toma lo suyo, no dice nada y se pierde entre las sombras del pueblo, escabulléndose en el gentío.
Venir hasta aquí es un acto menos solidario que egoísta, uno de esos momentos en que no hay nada que hagas por los demás que no estés haciendo, en principio, por ti mismo. La dramaturgia del gesto colectivo te abriga. Es un poco un tour de force trazar hoy una línea divisoria entre tú y los demás. No por una cuestión moral, sino instintiva. Solo la acción, el movimiento, limitar la correa del pensamiento, genera cierto estado de seguridad física. En San Marcos la tierra se sacudió, desde luego, pero tanto este como cualquier otro lugar en el que yo haya estado durante los últimos dos días son la consecuencia del temblor: los edificios caídos de Gabriel Mancera, la calle Yucatán en Roma Norte atestada de camiones y equipos de rescate en mitad de la noche, el puesto de acopio en Nicolás San Juan, una iglesia destruida en Iztapalapa. No estuve en estos lugares cuando se columpiaron y las cuñas de una hora de tiempo se metían entre segundo y segundo. La experiencia intransferible del temblor solo ocurre, para cada uno de nosotros, en un sitio puntual que, no importa cuán apacible luzca hoy, ya nunca va a dejar de temblar porque contiene las coordenadas de nuestra extinción personal y con ello, por supuesto, la extinción de toda la especie, de ahí que quiera permanecer lo menos posible en mi departamento de la calle Eugenia. Esas paredes, ese techo, esas fachadas, te dices, avanzaron con cuchillos hacia ti.
En San Marcos, bajo el foco amarillo de una casa de dos plantas que anuncia contrataciones “para Misa Panamericana, XV años (sí, con números romanos), Bodas, Bautizos, Confirmaciones, Reuniones, Serenatas” y un etcétera en el que probablemente quepa cualquier evento de barrio que se te ocurra planificar, la fila de niños hurga finalmente entre las cajas de donaciones y escoge juguetes y ropas de uso bajo la supervisión de los padres. Hay muñecos industriales, super héroes de la Marvel, prendas de todo color y tamaño. Una niña de siete u ocho años viste una saya de cuadros que la avejenta. Ella quiere renovar. Toma una blusa, un short, un vestido. ¿Este, papá? Se alza y se agacha. ¿Este? Se alza y se agacha. ¿Este? El padre dice que no a todo, un cascarrabias. La niña hace un gesto de desdén con los hombros pero no desmaya, sigue buscando entre los bultos. Me llama la atención un carrito de madera amarillo y negro, una cuña tipo Ferrari descascarada en las gomas; a saber por quién fue donada.
Estos sucesos son un escarmiento, dicen, una puerta giratoria, un cambio del color de los lentes. Pero el conocimiento adquirido está pavimentado sobre más de trescientos cuerpos asfixiados bajo los escombros. México es uno de los pueblos más fascinantes que cualquiera haya conocido, quizá justamente por la relación inaudita que tienen con la muerte. No pasa mucho más esta noche. Todo parece nada.
Yo voy a darle un porrón de agua a un anciano de un metro cuarenta que me va a desear buen camino de vuelta, voy a salir de San Marcos y la camioneta pick up del regreso va a romper la neblina de la madrugada a través de la carretera negra de doble vía que une Morelos con Xochimilco, en la entrada sur de Ciudad de México van a agolparse familias en pleno para pedirles a los carros que pasan la ayuda más básica, agua y comida, voy a llegar a mi departamento a las cuatro de la mañana, voy a descubrir unas grietas en la pared del dormitorio, voy a despertarme tres veces creyendo que hay un temblor donde solo hay un mareo, y voy a decidir que esto no va a significar ningún cambio de lentes ni puerta giratoria alguna.
Todo es lo que es. En Spiritus, libro de Ismaíl Kadaré que llevo casi una semana sin leer, un personaje dice: “Es imposible sacar dos muertes del mismo cuerpo.”
Este texto apareció publicado originalmente en El Estornudo. Reproducido con autorización.
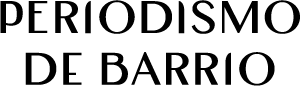

Deje un comentario