Mi padre es especialmente vulnerable al coronavirus. Tiene 84 años. Camina por el patio, se detiene y mira al vacío: acaba de enviudar. Por la noche lo observo dormir en su cuarto, el lado de la cama que correspondía a mi madre está vacío. Su manera de evitar un posible contagio me estuvo preocupando. Salía a la ciudad, tomaba ómnibus repletos, se la pasaba conversando sin tomar distancia, sin prevención alguna. Tal parece que corre para que algo no lo alcance. Y en esa carrera puede pescar el virus.
Mi tesis principal a la hora de prevenirlo era que, a juzgar por la atención recibida por mi madre en el hospital, no habría muchas garantías de supervivencia para los pacientes, estarían muy solos a la hora de enfrentar la enfermedad. Mis fuentes de información sobre la COVID-19 eran más diversas que las suyas. Las suyas eran una sola fuente: la televisión y la radio cubanas; a nuestra casa no llega diario alguno, aunque en caso de que llegaran, todas las versiones impresas, los noticieros radiales y televisivos reproducían la misma versión. Mis fuentes principales eran, además de Radio Progreso y el Noticiero Nacional de Televisión, The New York Times en español, BBC Mundo, El País, medios alternativos nacionales en cuyo potencial de veracidad confío: El Estornudo, elTOQUE, Periodismo de Barrio, y otras publicaciones a las que asisto a través de enlaces que comparten amigos en cuya inteligencia y celo confío. En general, construía mi imaginario desde el principio de la vigilancia sobre tales fuentes de información; desde, digamos, una soledad, una incertidumbre.
Tenemos diferencias políticas mi padre y yo. Pero creo que las tenemos de ese modo en que se tiene diferencias de forma pero no de contenido, así que evitamos el tema político. Él sabía, no obstante, que no le hablaba en abstracto. Había sido decepcionante la estadía de mi madre en el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, en donde ingresó a finales de diciembre de 2019 luego de una hemorragia cerebral. Ambos habíamos estado casi un mes internados con ella. Fuimos testigos de la falta de insumos, principalmente para canalización de venas; falta de sábanas, mantas, esparadrapos; pero sobre todo habíamos sido testigos de la negligencia que imperaba. Ambos habíamos dicho en algún momento que nos sentíamos… huérfanos; encontramos la palabra juntos. Aquel hospital nos había tomado por sorpresa, sin recursos materiales, sin influencias, por eso nos sentíamos así: huérfanos.
Las enfermeras tenían muy poco cuidado en la manipulación de las agujas. Las colocaban con pocos escrúpulos sobre el asiento del acompañante, dentro de sus cartulinas marrón, mientras encontraban las venas de mi madre. La cartulina quedaba abierta y la aguja desnuda y expuesta a las bacterias o virus que flotaban en el ecosistema séptico del hospital. Como se trataba de enfermeras que rondaban los 40 años, saludables, despiertas, yo pensaba que sabían lo que hacían, y que pedirles más cuidado podría ser intrusivo e innecesario dada la experiencia que acumulaban. No sé cuándo cambié de opinión, fue acaso acumulativo.
En el proceder de las conserjes no cabía ni por asomo el término “esterilizar”. La chica que limpiaba usaba muy poca agua; lo que llegaba dentro del balde a la sala de mi madre era una sustancia gris, cuya contaminación nadie supervisaba, ni cuestionaba. Si luego de esa limpieza caían restos de orina y heces fecales sobre las baldosas de la sala, la chica pasaba una colcha sin enjuagar, y luego no repasaba la tarea como haría cualquier persona con conciencia del riesgo biológico que se asienta en un hospital. No había colectores de orina herméticos, sino pomos de refrescos o bolsas de sueros que los acompañantes y las enfermeras agujereaban e introducían dentro la manguerilla de la sonda para evacuar. En cada sala, que fluctuaban en capacidades para tres o seis camas, había un sola cuña, así que de alguna manera todos debíamos asumir que era normal tener contacto con las necesidades fisiológicas de todos los pacientes.
Cuando en una ocasión le señalé a la conserje unas manchas de heces fecales en el piso —tuve un accidente, vertí el contenido de la cuña en el piso mientras intentaba cargar a mi madre desde el sillón hasta la cama— me contestó con un argumento irrebatible: no tenían colchas de trapear.
Empecé a llevar mi propia cuenta de la presión arterial y las drogas suministradas a mi madre. Me exigía saber por qué las tomaba, para qué servía cada una. Pero digamos que a este estado de carencias materiales, justificado o no por causas externas o internas (el bloqueo norteamericano, la insuficiencia económica del propio país), se sumaba algo más grave, una especie de negligencia deliberada y especialmente legitimada en la escasez: la mayoría de las enfermeras, los fugaces doctores —a quienes les impacientaba dar una explicación sobre el estado de mi madre—, el personal de limpieza y las pantristas, parecían encontrar respaldo moral en la existencia consabida de dichas carencias.
Aunque no era precisamente un caos, la mayoría del personal que nos rodeaba carecía de la delicadeza que podría convertir aquella sala, donde se trataban vidas frágiles, en un templo. Apenas una minoría se comportaba con vocación. Así que comencé a sentir —más que a pensar— que los médicos, el hospital, las enfermeras, eran herramientas inanimadas que no curaban por sí solas y de cuya manipulación teníamos también, mi padre y yo, que hacernos cargo. El hecho es que en algún momento cambié toda mi postura hacia la institución, y fue ahí, digamos, cuando comenzamos a sentir la orfandad de la que hablaba. Nos sentíamos responsables casi totalmente de la cura de mi madre, y como no sabíamos de medicina ni teníamos influencia en el sistema, nos percibíamos pequeños, teológicamente pequeños, aunque ninguno creyese en Dios.
Trataba de transmitirle estas precauciones a mi padre. Preveía el impacto que causaría una avalancha de pacientes. Le hablé de los picos sorpresivos de contagio en Italia y España, cuando los contagiados comenzaban a aparecer luego de 15 días sin síntomas; pero a mi padre toda esta información le resultaba sospechosa, me miraba con desconfianza. Insinuaba que mis precauciones tenían un sesgo ideológico. Y probablemente tenía razón. Cuando me adelanté 12 horas en suspender la asistencia a clases de mi hija para evitar el hacinamiento del transporte público y las aglomeraciones de niños en las aulas, dijo que exageraba y que mi problema era que no confiaba en la Revolución. En nuestra comunicación había un ruido más poderoso, dos generaciones construían certidumbres desde imaginarios diferentes.
Si ambos disponíamos de elementos poderosos para creer que el sistema de salud cubano no estaba preparado para un impacto asistencial similar al que estaba dejando exhausta a Europa, también podíamos asumir que el país en sí mismo tenía capital político de sobra para prevenir la fase de contagio. En eso estábamos de acuerdo. Hay más tradición de obediencia y cohesión social en Cuba. Nuestra sociedad era más permisiva ante el derecho soberano del Estado sobre las vidas de sus súbditos. La población cubana, tanto como la China, estaba más habituada que la democrática Europa a asumir órdenes superiores, estados de sitio, períodos de excepción en los que eran suprimidos incluso derechos fundamentales y primarios como la libertad de reunión y de expresión. En lo que no parecíamos de acuerdo era en cómo construíamos nuestro juego de prevenciones alrededor de la emergencia del virus.
Mi único recurso de reclutamiento exitoso fue presentarle a mi padre un video de YouTube en el que un inmunólogo argentino daba una charla didáctica sobre la forma en que se propagaba el virus. Solo así, con las credenciales de un supuesto doctor en un programa de televisión —que mostraba una proyección política coherente con la suya—, quedó convencido de la necesidad de retirarse en casa al menos 15 días; prevención que se consolidó un día después, el 20 de marzo, cuando el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez informó el protocolo epidemiológico del país y la regulación del ingreso a Cuba de todo aquel que no tuviera estatus de residente. Para argumentar la medida, Díaz-Canel usaba los mismos criterios y deducciones que le había expuesto a mi padre. Parecía que el presidente y yo los hubiéramos extraído de las mismas fuentes. Bastó su comparecencia para que mi padre se tomara en serio el retiro y decidiera no salir de la casa. ¿Por qué mi padre no me daba crédito? ¿Por ser una fuente demasiado cercana? ¿Por no ser una fuente experta o autorizada? ¿Por mi distanciamiento del discurso oficial que él acataba con ajustada sincronización? ¿Por todo a la vez?
Aun cuando él creía que yo “no confiaba en la Revolución”, ¿podría dar yo por hecho que su desconfianza hacia mí tenía un cuño ideológico? No lo sé. Solo puedo estar seguro de mi incertidumbre, de mi conducta de testeo, de mi inseguridad respecto a todas las fuentes informativas. Desconfiaba incluso de mí. Luego de leer varios medios, solo podía llegar a una conclusión tomando una decisión, o sea, tomando un riesgo, asumiendo un vértigo, un sitio sin precisión, sin seguridad. Si el Estado cubano exponía un criterio, yo saltaba, trataba de buscar qué decía el mundo al respecto. Entonces, si yo buscaba una certidumbre personal en la incertidumbre, si solo podía encontrarme en un coro de voces cruzadas, mi padre, en cambio, ante el abejeo de voces que lo rodeaban se aproximaba… ¿solo a la certidumbre? Creo que no, creo que algo se me fugaba de las manos, pues no es esta conclusión, digamos, ¿una certidumbre de la que yo huía a toda costa? ¿De qué tipo de certidumbre estaba construida su absoluta confianza?
Tanto mi padre como mi madre habían sido activos sujetos en la construcción del socialismo. Mi madre había renunciado a preferencias vocacionales (reveladas por la Revolución) para estar allí donde el país y su familia la necesitó. Mi padre, en cambio, aunque había mostrado cierta inclinación hacia el canto, esta inclinación no fue lo suficientemente poderosa como para lanzarlo hacia una carrera artística. Pero retomemos la cuestión vocacional. Según las historias que me cuenta mi padre, no tuvo antes de la Revolución una necesidad especial de superación ni de protagonismo en nada, le bastaba con la épica del ligue y el rollo de las mujeres. Mi padre era un tipo que caía sucesivamente sin llegar al suelo, esto también quiere decir que no concebía siquiera una noción de vocación. Y este es un asunto interesante. Lo sé porque no conocí la vocación durante mi adolescencia y los años que siguieron a 1992, lo que en Cuba se conoce como el Período Especial, cuando costaba comer y los espacios para la vocación estaban de alguna manera ocupados por el arte de la supervivencia. Así que la vocación no es un ente que solía colgar para todos en los árboles de las avenidas. La R, digamos, le llegó antes a mi padre. Antes de que optara, antes de que conociera que frases como “Todo es posible”, podrían ser posibles. Así que la R le sugirió un oficio, electricista, que llenó este vacío y que dignificó su futuro tanto como el de su familia. A ambos esta R les había otorgado la mayoría de las cosas que poseían: trabajo estable, casa, estudios para sus hijos, salud pública. Fidel Castro como máximo líder, además, les mostró que algunas narrativas heroicas reconocibles podrían extraerse de los cines, de las novelas de agentes del FBI, y colocarlas en la tierra. Esto quiere decir que tampoco habían sido receptores totalmente pasivos, sino constructores y en gran medida héroes. Héroes con antagonistas, a saber, los burócratas, los saboteadores de la Revolución, el imperialismo, el trotskismo, las guerrillas de opositores en las montañas, las bombas y sabotajes en instituciones y comercios. Fidel, esa abstracción, les mostró y colocó en su camino a esos antagonistas. Si en mi madre y mi padre se realizaba el axioma de que en la R se disolvían absolutamente todas las contradicciones que alejaban a los trabajadores humildes de la realización personal, la libertad y la felicidad, también podríamos imaginar que esta disolución implicaba un ceñimiento. Un ceñimiento de la R a sus nervios, es decir, a su imaginario. Este ceñimiento, esa disolución, implicaba también una superación de la política, un fin de la historia, un guardar las armas y las prevenciones, un ceñimiento, una sincronía de la que yo, por alguna razón, carecía.
Ahorraré el proceso que probablemente explique mi separación de esa sincronía; solo anotaré que mi separación pudo ser similar a la que percibió mi madre, cuando siendo muy joven la R pudo generar espacio para ella. Generó espacio para que ella concibiera su vocación. La R generó que este espacio para concebir no fuera ocupado por el arte neutralizador de la supervivencia. Quiero decir que la noción de vocación que ella percibió yo sí tuve la oportunidad de realizarla. Mi generación sí pudo concebirse a sí misma, y no solo eso, creo que pudo liberarse, emanciparse de ese ceñimiento y de esa sincronía. Mi generación tuvo la oportunidad de identificar esa sincronía y superarla. No tiene sentido analizar ahora, en términos deontológicos, cuánto de negativo o positivo, de ingrato o dialéctico, hay en este fenómeno. Solo trato de comprender por qué el internamiento de mi madre en el hospital causó efectos diferentes en mi padre y en mí, más allá de que ambos hubiéramos sentido el mismo grado de orfandad. En mí hubo una confirmación mucho más aguda de mi separación respecto a esa sincronía; un estallido, un cisma. Me informaba más, me adelantaba a las decisiones de Díaz-Canel, porque ya no contaba con el patrimonio de aquella sincronía que constituyó probablemente el imaginario de mi padre.
En honor a esa incertidumbre, a ese movimiento, a esa separación de la sincronía, me asiste el derecho a desconfiar del sistema de salud cubano, teniendo en cuenta mi experiencia en el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba.
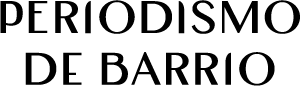

Muy interesante aunque conocido por mi. El gobierno debera sacar dinero de donde no tiene para cuando pase la hecatombe , se comienze al menos a higienizar los hospitales en Cuba, al menos los banos, los colchones y que le den frazadas de piso y detergentes a los que limpia. Guantes tambien. Eso es lo minimo