Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado.
Salmos 51:2
—Los que se van a bañar, por favor, levanten la mano.
23 de julio de 2016, Habana Vieja.
Los sábados por la mañana, cada 15 días, los menesterosos tienen la Comunidad de Sant’Egidio para ellos solos. Allí participan de una charla motivacional, reciben una merienda, se duchan.
Los menesterosos: gente que vive en la calle y vive, a menudo, también de la calle. Entre ellos hay alcohólicos, discapacitados, seropositivos, expresidiarios. Algunos poseen tan poco que todo lo que poseen les cabe en un maletín.
Los menesterosos: gente que duerme mal, come peor y apenas se baña.
Por eso, precisamente, estoy aquí: para escribir la historia del baño.
Por eso, cuando salimos de Sant’Egidio, le pregunto a Armando:
—¿Nos podemos sentar en algún parque?
La historia que busco, me doy cuenta enseguida, no está en la iglesia, sino en la calle.
A Armando se le unen Vladimir y otro cuyo nombre no logro recordar.
Vladimir y el otro se bañaron. Armando tenía intenciones de hacerlo, pero no lo hizo.
—Se me olvidó que quería bañarme –dice.
Llevan encima la misma ropa con la que vinieron. Siempre que se puede les entregan una muda limpia, pero hoy no se pudo.
Al principio, acordamos ir a un parque no muy lejos de la iglesia. Luego, Vladimir y el otro conversan aparte. Cuando se acercan a mí, es el otro el que habla:
—Si te interesa hacer un trabajo periodístico, mejor nos sentamos en un parque que queda por la lanchita de Regla –dice–. Hay más tranquilidad.
De camino a ese parque, Vladimir se zambulle en un tanque de basura. Le pide dinero a un turista. Me enseña las tres monedas relucientes en la palma de su mano sucia.
—Espérenme ahí –dice el otro–. Voy a ver un momento a mi sobrina.
Armando y yo nos quedamos solos. Me pregunta:
—¿Estás preocupado?
—No –le respondo–. ¿Por qué iba a estar preocupado?
Sonrío para tranquilizarlo. Lo agarro por el hombro. Él, sin embargo, se empeña en tranquilizarme a mí.
—No te preocupes –dice–. No te va a pasar nada.
No he dejado de sonreír. Lo miro a los ojos. Lo agarro otra vez por el hombro.
Me digo:
—Que no se te olvide lavarte las manos.
Le digo:
—No estoy preocupado, compadre. De verdad.
—No te preocupes –insiste–. No te va a pasar nada. A mí hay que matarme.
Vladimir hurga en un latón a media cuadra de distancia. El otro se aproxima caminando.
—¿La sobrina de él vive cerca? –le pregunto a Armando.
—No sé –me contesta, la mirada en el suelo, inquieto–. No sé.
La inquietud de Armando es contagiosa. De golpe, no me apetece seguir caminando por esa calle, aunque se llame Luz. No me apetece averiguar si tengo o no razones para estar preocupado, aunque Armando no se canse de repetir que nada me va a pasar.
No me apetece, pero he resuelto quedarme.
Vladimir y el otro ya casi nos alcanzan.
—Escúchame bien –dice Armando–. No confíes en ninguno de nosotros.
Me digo:
—Lárgate.
Les digo:
—Creo que mejor lo dejamos para otro día.
Me deshago en excusas: no ando con la cámara, se me hizo tarde, me están esperando.
No miro atrás ni una vez. Siento, mientras me alejo, un alivio tremendo.
Cuando llego a mi casa, lo primero que hago es meterme en la ducha. Me enjabono. Me enjuago. Bajo el chorro de agua tibia, la suciedad que he traído conmigo se va.
La vergüenza no.
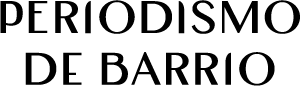

Deje un comentario